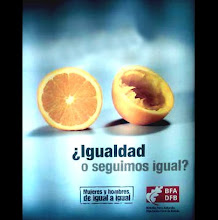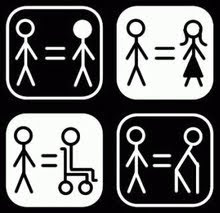En el contexto expuesto, la finalidad general de este objetivo era explorar la estructura horizontal del sector publicitario con especial atención a la concentración de sexos por departamentos. Como se ve en el gráfico 2, en el que se muestra la distribución de sexos por grupos de edad (con los porcentajes de hombres y mujeres sobre el total de la muestra -en barras- y los porcentajes de hombres y mujeres por cohortes -en líneas), el porcentaje de mujeres en el sector, se ha triplicado en estos últimos 30 años.
En el contexto expuesto, la finalidad general de este objetivo era explorar la estructura horizontal del sector publicitario con especial atención a la concentración de sexos por departamentos. Como se ve en el gráfico 2, en el que se muestra la distribución de sexos por grupos de edad (con los porcentajes de hombres y mujeres sobre el total de la muestra -en barras- y los porcentajes de hombres y mujeres por cohortes -en líneas), el porcentaje de mujeres en el sector, se ha triplicado en estos últimos 30 años.Sin embargo, la primera pregunta (PREGUNTA A) era si esta feminización había sido igual en todos los ámbitos. Así, en virtud de los modelos teóricos y de la bibliografía revisada, suponíamos que en el sector publicitario podía darse una desigual concentración de mujeres y de hombres en los distintos puestos, de manera que existirían “departamentos masculinos” (que ofrecieran más probabilidades de trabajar a hombres) y “departamentos femeninos” (que hicieran lo mismo con las mujeres).

La segunda pregunta (PREGUNTA B) planteaba si, en el caso de que se produjera, el fenómeno anterior respondía a diferencias en la acumulación de capital humano entre hombres y mujeres (edad media, los años de experiencia, la formación, los prototipos de familia, la dedicación, la rotación, la versatilidad y la movilidad), dado que cada departamento se diferencia por cuestiones estructurales y funcionales.
Finalmente, la cuestión en cuestión(valga la redundancia), al hilo de lo apuntado en el trabajo británico (Klein, 2001) que se refería a (PREGUNTA C) si la segmentación horizontal respondía también a atribuciones mentales (estereotipos de género en el trabajo) de los empleados y de los empleadores. En otras palabras, hasta qué punto la creencia de que algunas tareas “son” o “deben ser” desarrolladas por hombres o por mujeres, aumentaría las probabilidades de la concentración de sexos en determinados puestos.
Para responder a estos interrogantes, y dado que en el cuestionario se había pedido a los trabajadores que señalaran, como máximo, los tres últimos departamentos del sector en el que hubieran trabajado, en este caso se seleccionó únicamente la primera respuesta (el lugar en el que se ubicaban en el momento del estudio).
Además de esta pregunta, se utilizan también las respuestas referentes a la edad, años de trabajo en el sector, número de empresas en las que ha trabajado, nivel de estudios, empresa para la que trabaja, existencia de hijos, existencia de pareja, categoría laboral, número de horas de trabajo a la semana y estereotipos laborales de sexo. Para medir este último punto se incluye en el cuestionario una pregunta sobre asociaciones espontáneas en la que el entrevistado tenía que indicar el sexo del profesional (hombre o mujer) que le venía a la mente cuando pensase en un departamento (Diseño, Creatividad, Investigación y Planificación, Redacción, Cuentas, Producción, RR.PP. o Administración). Como en el caso de la segregación vertical, para realizar los análisis procedimos a la obtención de descriptivos y frecuencias aplicando en los casos pertinentes la prueba de medidas de asociación entre variables del X.
Se obtuvieron también las diferencias porcentuales en la concentración de sexos y se realizaron los cálculos de riesgos utilizando el Odds ratio.
Finalmente, también para el control de la influencia del sexo en el resto de las variables, se construyeron modelos de regresión logística en los que se predice la probabilidad de trabajar en un departamento en concreto.
FUENTE: AEAP - La mujer en las agencias publicitarias.Marta Martín Llaguno, Marina Beléndez Vázquez y Alejandra Hernández