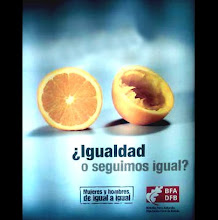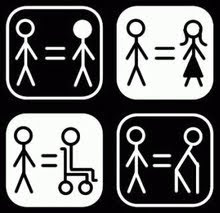SOBRE EL CONFLICTO LABORAL-FAMILIAR
En este sentido, la mala calidad de vida se presenta como un problema para la profesión. Pese a que los publicitarios tienen una alta motivación con su trabajo y se sienten relativamente satisfechos con las organizaciones, pese a que las empresas del sector tienen medidas de flexibilidad y conciliación, las demandas de tiempo y la sobrecarga de tareas son fuente importante de estrés laboral y hacen que difícilmente se pueda compatibilizar la vida laboral y personal. Estos datos son concordantes con algunos trabajos realizados en otros países (Klein, 2001;AAF, 2005).
Así, es frecuente que las responsabilidades de la esfera laboral colisionen con las responsabilidades en el ámbito familiar/personal de los publicitarios. El nivel de conflicto encontrado es superior al hallado en otros sectores con un alto nivel de colisión entre las esferas como el caso de los médicos (Bruck et al., 2002) o el de los directivos (O’Driscoll, Poelmans, Spector, Kalliarth, Allen, Cooper, Sánchez y Poelmans y Canela, 2003). La idiosincrasia del sistema publicitario, con la creatividad como servicio, una escasa formalización de procesos y sistemas (con la implicación de una alta demanda de tiempo y de ciclos de volumen de trabajo irregulares) junto con la creciente competitividad resultado de la llegada al mercado de un gran número de licenciados podrían estar favoreciendo este problema.

Por otro lado, es relativamente infrecuente en la publicidad que las responsabilidades de la esfera familiar colisionen con las responsabilidades en el ámbito laboral. De hecho, las puntuaciones en esta dimensión están por debajo del punto medio de la escala y son inferiores a las obtenidas en estudios realizados en otros sectores (Bruck et al., 2002). El bajo porcentaje de trabajadores con hijos y pareja puede suponer una explicación a este dato. La posible “eliminación” del ámbito familiar como estrategia de conciliación (elegida especialmente por las mujeres, dado que el porcentaje relativo de varones con hijos es mayor) puede ser una de las razones. Pero además, el alto nivel de implicación con el trabajo de los empleados, y la energía y el ritmo cotidiano que la profesión de publicitario impone, podrían ser razones que ayudaran a entender la desvinculación de roles.
--->RECOMENDACIONES para paliar el conflicto laboral-familiar:
ta Martín, María Meléndez y Alejandra Hernández, en su estudio animan a:
- Profundizar sobre sus causas y sus repercusiones en ulteriores estudios centrados en las rutinas y procesos de trabajo de cada uno de los distintos tipos de profesionales y de los anunciantes.
- Profundizar sobre sus causas y sus repercusiones en ulteriores estudios centrados en las rutinas y procesos de trabajo de cada uno de los distintos tipos de profesionales y de los anunciantes.
- Profundizar también en el análisis de cuestiones adyacentes en el ámbito laboral (como el estrés o la cultura de la empresa en publicidad)y en el ámbito familiar y personal (como la personalidad o las expectativas de vida y de trabajo en relación con el género de los publicitarios).
- Comenzar a trabajar para elaborar, de forma consensuada con el anunciante, protocolos de uso de tiempo y desarrollo de tareas.
- Fomentar la utilización de las medidas de conciliación existentes en las empresas.
- Poner en marcha programas de asesoramiento a empleados y de formación en cuestiones como la gestión del estrés y el manejo del tiempo.