
Las industrias culturales, compuestas por una fuerza laboral feminizada, han sido objeto de trabajos sobre segregación laboral en función de sexo en los últimos años (especialmente en lo que a las empresas de información periodística -impresas y audiovisuales- se refiere y sobre todo por parte del sector profesional anglosajón). En 2001, la Federación Internacional de Periodistas realizó una encuesta mundial para conocer el estatus laboral, el perfil y el salario de la mujer periodista en el mundo. Como conclusión, la FIP subrayó que, aunque ésta constituye más de un tercio de la fuerza laboral de los diarios en el mundo, representa menos de un 1 por ciento de los puestos directivos (Peters, 2001). En EE.UU., donde la discriminación laboral en función de género ha recibido más atención, la Sociedad de Editores de Periódicos publica un censo anual en el que examina el número de mujeres en las direcciones de sección de las redacciones americanas -alrededor del 23% (Bowman, 2006) - y la Asociación de Directores de Radio y de Televisión realiza anualmente una encuesta para conocer la presencia de mujeres en la dirección de las secciones de las empresas de radio y de televisión -el 26% (Papper y Gerhard, 2003). En este país, el fenómeno del “techo de cristal” es objeto de análisis específico desde el año 2000 en el Annenberg Public Policy Center de la Universidad de Pennsylvania, que elabora informes para conocer el número de mujeres que ocupan altos puestos en las principales compañías de comunicación estadounidenses (prensa, radio, televisión y publicidad). Los estudios concluyen que la presencia media en estos altos cargos es del 17 por ciento. Mención específica merecen en Europa los ya citados estudios de la IPA (Klein, 2001) en los que se pone de manifiesto que en las agencias de publicidad inglesas hay muchas menos mujeres que hombres en los puestos de poder.
El planteamiento de la cuestión... en busca del sesgo.
A diferencia de lo que ocurre en el ámbito anglosajón, en nuestro país, el análisis de la estructura sociolaboral con enfoque de género, y el estudio del “techo de cristal” y el “suelo pegajoso”, no habían sido investigados en el sector publicitario.
En este contexto, inicialmente, se propusieron describir la distribución de los sexos por categoría laboral en las agencias participantes en el estudio. La tabla 3 muestra los resultados.
El planteamiento de la cuestión... en busca del sesgo.
A diferencia de lo que ocurre en el ámbito anglosajón, en nuestro país, el análisis de la estructura sociolaboral con enfoque de género, y el estudio del “techo de cristal” y el “suelo pegajoso”, no habían sido investigados en el sector publicitario.
En este contexto, inicialmente, se propusieron describir la distribución de los sexos por categoría laboral en las agencias participantes en el estudio. La tabla 3 muestra los resultados.

Como en el resto de los sectores, en el publicitario (especialmente feminizado), encontramos una desigualdad en el porcentaje de hombres y de mujeres que ocupan puestos de dirección y de empleados que se confirma a simple vista. Menos de un 1 por ciento de nuestras encuestadas era directiva frente a casi un 10 por ciento de directivos. Por el contrario, el 55 por ciento de las entrevistadas eran empleadas frente al 40 por ciento de empleados. Sin embargo, esta distribución desigual no implicaba necesariamente un “sesgo”. Tal y como plantean los modelos teóricos, la escasez de mujeres en la dirección y de hombres en los puestos inferiores pudiera responder a diferencias “coyunturales y estructurales” en los trabajadores, en los puestos y en las empresas.
Además, resuminedo los resultados de la clasificación cruzada entre diversos factores y el sexo, se obsevan discrepancias significativas entre los hombres y las mujeres en la edad, los años de permanencia en el sector, la dedicación o la distribución por departamento, cuestiones importantes para ascender o estancarse.
Por tanto, para poder valorar los fenómenos del “suelo pegajoso” y el “techo de cristal”, se hacía necesario identificar el peso específico de cada uno de los factores (incluido el sexo) como causa de la desigual distribución jerárquica.
Si, en condiciones ceteris paribus, los hombres y las mujeres tuvieran las mismas posibilidades de ostentar los mismos puestos, las diferencias serían debidas a cuestiones ajenas a sesgos de género, pero, si no las tuvieran, se podría hablar de discriminación y habría que reflexionar sobre las causas.
El primer objetivo era comprobar en qué medida determinadas circunstancias o características del trabajador y de la empresa aumentaban por sí mismas las probabilidades de ostentar un puesto directivo o de quedarse como empleado. En un segundo paso había que repetir el procedimiento, pero controlando la relación entre las variables por el sexo. Es decir, tenían que detectar si las circunstancias que aumentan las probabilidades de ocupar un puesto directivo o de empleado eran distintas para los hombres que para las mujeres, e intentan llegar a más, aislando el peso específico de cada uno de los factores que favorecen o dificultan los ascensos, con especial atención al sexo. Ambos objetivos se acometieron a partir del cálculo de riesgos utilizando el Odds ratio (OR).
FUENTE: AEAP - La mujer en las agencias publicitarias.Marta Martín Llaguno, Marina Beléndez Vázquez y Alejandra Hernández

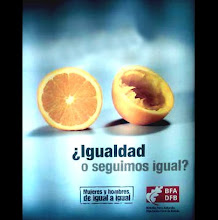


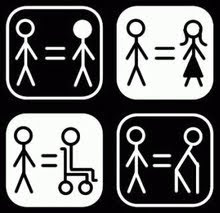





No hay comentarios:
Publicar un comentario